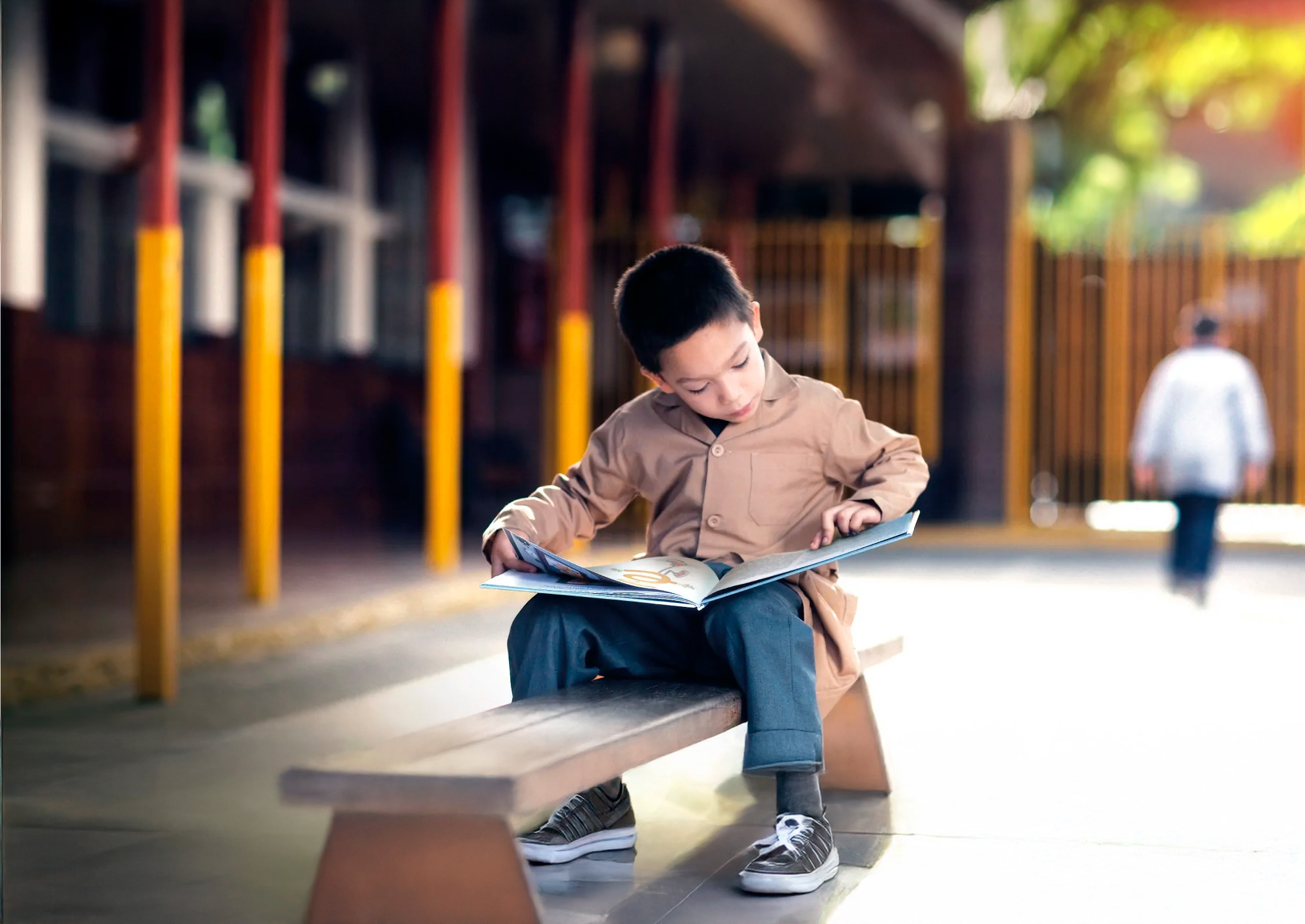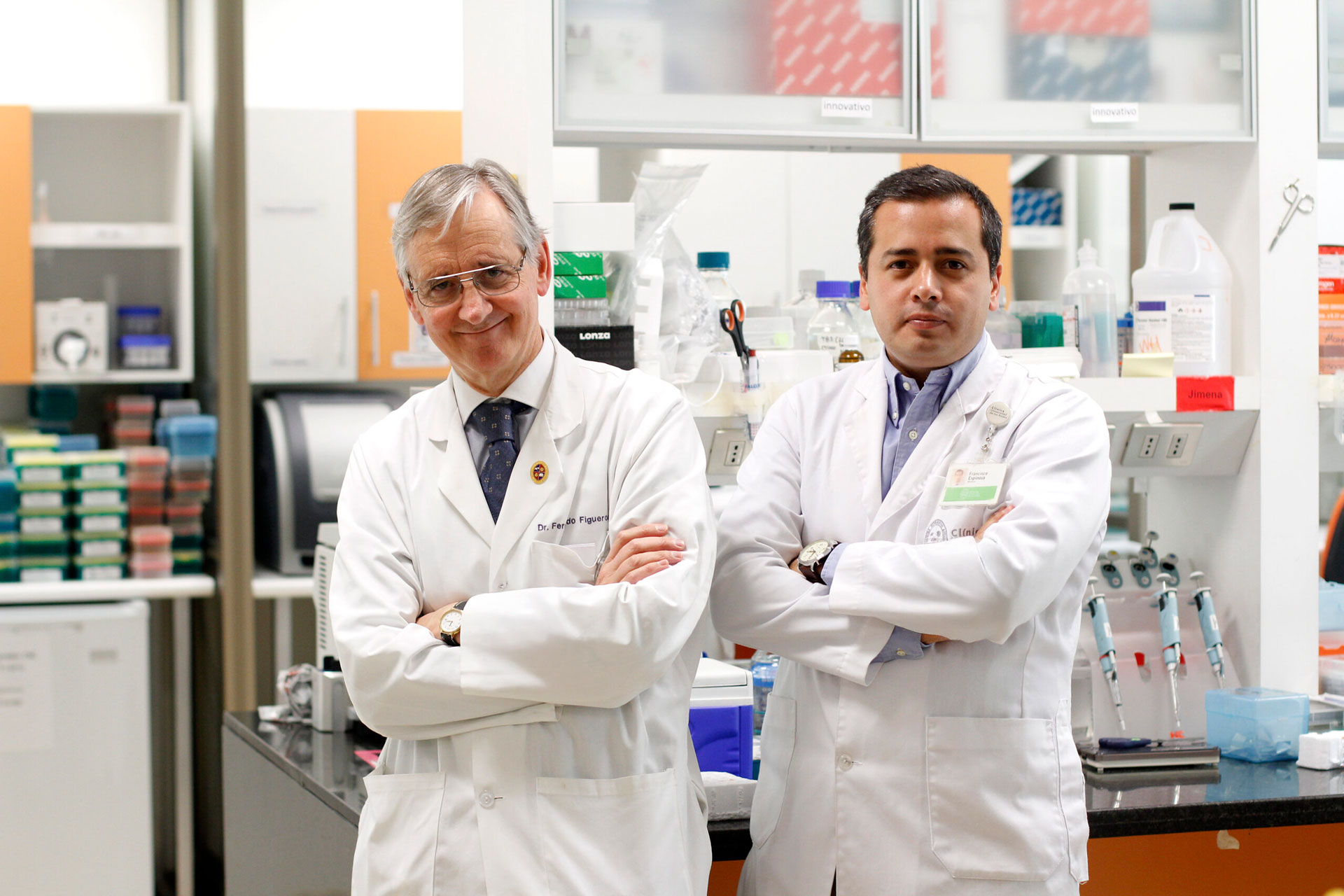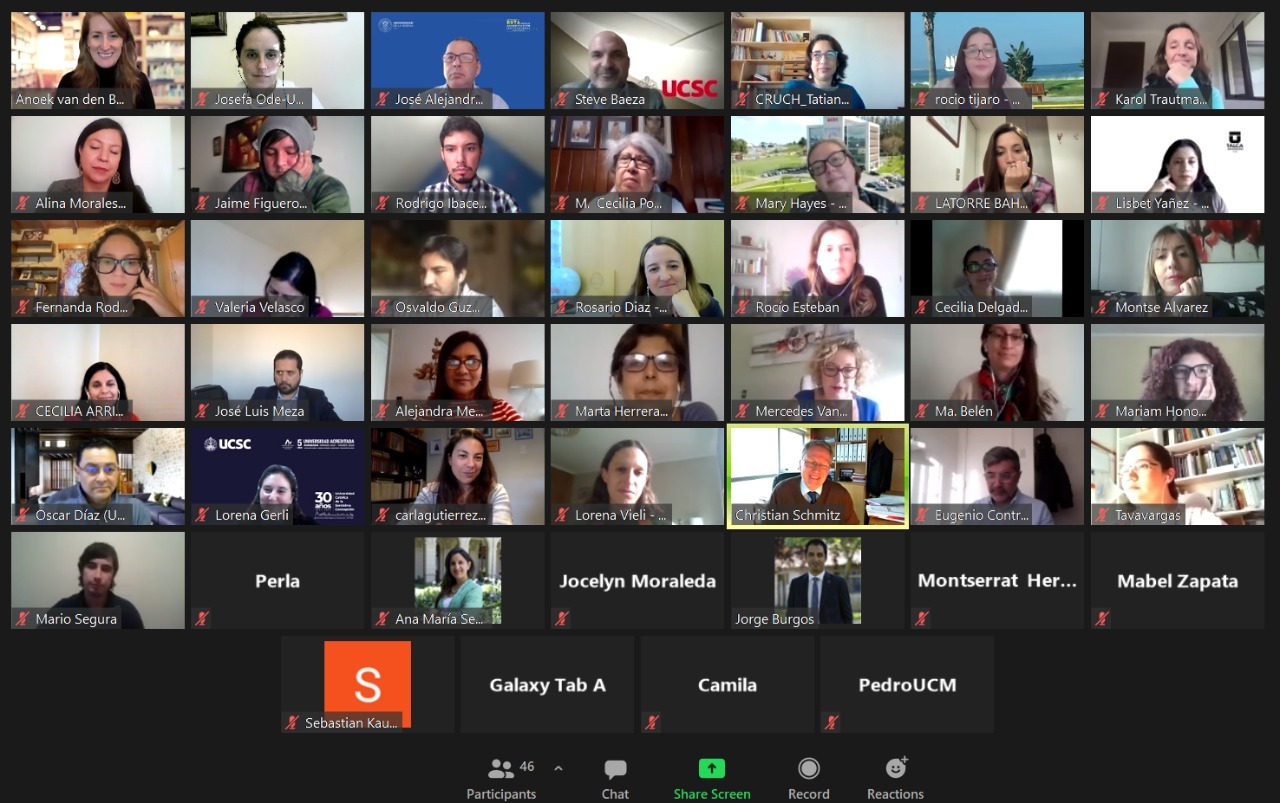Columna de opinión de Joaquín García-Huidobro.
Pasarán las décadas, y los historiadores del futuro hablarán a sus alumnos sobre nuestra época. Entonces explicarán a su auditorio una historia que los asombrará. A fines de 2019, en un mercado de alimentos de Wuhan en China se originó un virus que hizo tambalear a todos los mercados mundiales; causó innumerables muertes; y mantuvo paralizada a la humanidad por un tiempo que en este momento no sabemos cuánto durará, aunque para ese historiador del futuro y sus estudiantes será un dato muy sencillo de averiguar.
El profesor
también explicará a sus alumnos que la gente de esa época, la nuestra, pensaba
ingenuamente que la paz y la prosperidad parecían aseguradas; que lo último que
podían imaginar es que, de un momento para otro, se iba a alterar por completo la
vida de todos los habitantes del planeta. Ciertamente, esos hombres del
comienzos del siglo XXI habían oído hablar de la Gran Recesión de 1929, que había
afectado a la generalidad de los países; de las guerras mundiales, que
sacudieron Europa y cobraron millones de vidas; y también de las grandes
epidemias del pasado, desde la peste negra del siglo XIV a la mal llamada gripe
española, en los comienzos del siglo XX. Se trataba de unas enfermedades que mataron
aún más personas que las guerras. Pero todo eso estaba muy lejos, pertenecía a
los libros de historia y no era para ellos, los tranquilos habitantes del año
2020.
Quizá esos
futuros historiadores comenten que a nosotros nos sucedía como en “La máscara
de la muerte roja” (1842), el cuento de Edgard Allan Poe. Allí, un grupo de
personas se reúne en la abadía del príncipe Próspero para aislarse de la peste
que se ha enseñoreado del país. Solo que, a diferencia del cuento, en nuestro
caso quisimos constituir una excepción no respecto del mundo circundante, sino del
pasado. Soñamos con que nuestros celulares, aviones, hospitales, computadores,
redes, laboratorios, rascacielos, mercados financieros, carreteras y vacunas
nos iban a mantener muy lejos de aquellas tragedias que habían marcado la
suerte de la humanidad durante milenios.
Dirán que el
error que cometimos no estaba, ciertamente, en el empeño por ahuyentar las
guerras, epidemias y otras catástrofes de nuestras vidas, ese esfuerzo es
connatural a los seres humanos. Nuestro fallo estaba en creer que ese espectro
se había alejado para siempre o, al menos, que gracias a la tecnociencia,
estaba recluido a unos lugares marginales del planeta. Pero, como el relato de
Poe, de pronto descubrimos que la peste estaba en medio de nosotros.
¿Qué hemos
experimentado en estas semanas? Quizá temor, pero también impotencia, unas
sensaciones que son, o al menos pueden ser, saludables. Ellas nos recuerdan
nuestra condición humana, y siempre es bueno saber quiénes somos, de qué
material estamos hechos. También hemos redescubierto cosas que bien sabían
nuestros antepasados, como el hecho de
que los nuestros son destinos compartidos. Nuestros ancestros no eran
individualistas y recibían la idea de comunidad junto con la leche materna.
El
desconcierto que nos afecta puede llevar a reacciones muy distintas. Hay, sin
embargo, un error que no debemos cometer. Es verdad que no queremos que el
virus afecte nuestras vidas, en términos de contraer esa enfermedad. Por eso,
tomamos las precauciones que indican los médicos y seguimos las indicaciones de
las autoridades, destinadas a evitar que ella se propague. Al proceder de esa
manera hacemos bien. Sin embargo, de ahí no se deriva que la situación actual
no esté llamada a tener una decisiva influencia en nuestro modo de vida. Ciertamente,
nuestras capacidades de influencia externa están hoy particularmente limitadas,
pero no hay que olvidar que aquí también se trata de transformarnos a nosotros
mismos, de salir de esta crisis mejorados. Y eso no depende de lo que hagan los
gobiernos o de cuanto avance la pandemia; tampoco supone esperar a que las
cosas vuelvan a una idílica normalidad.
La historia
está llena de ejemplos de personas que hicieron cosas grandes en medio de enormes
dificultades. En el prólogo mismo del Quijote, Cervantes nos cuenta que
su historia “se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento
y donde todo triste ruido hace su habitación”. De estos tiempos de encierro involuntario
tal vez no salgan de nosotros
unas obras literarias dignas de mención, pero el modo en que enfrentemos estos
días sí influirá decisivamente en qué tipo de personas seremos al salir de
ellos.